Donde la Navidad se volvió encuentro

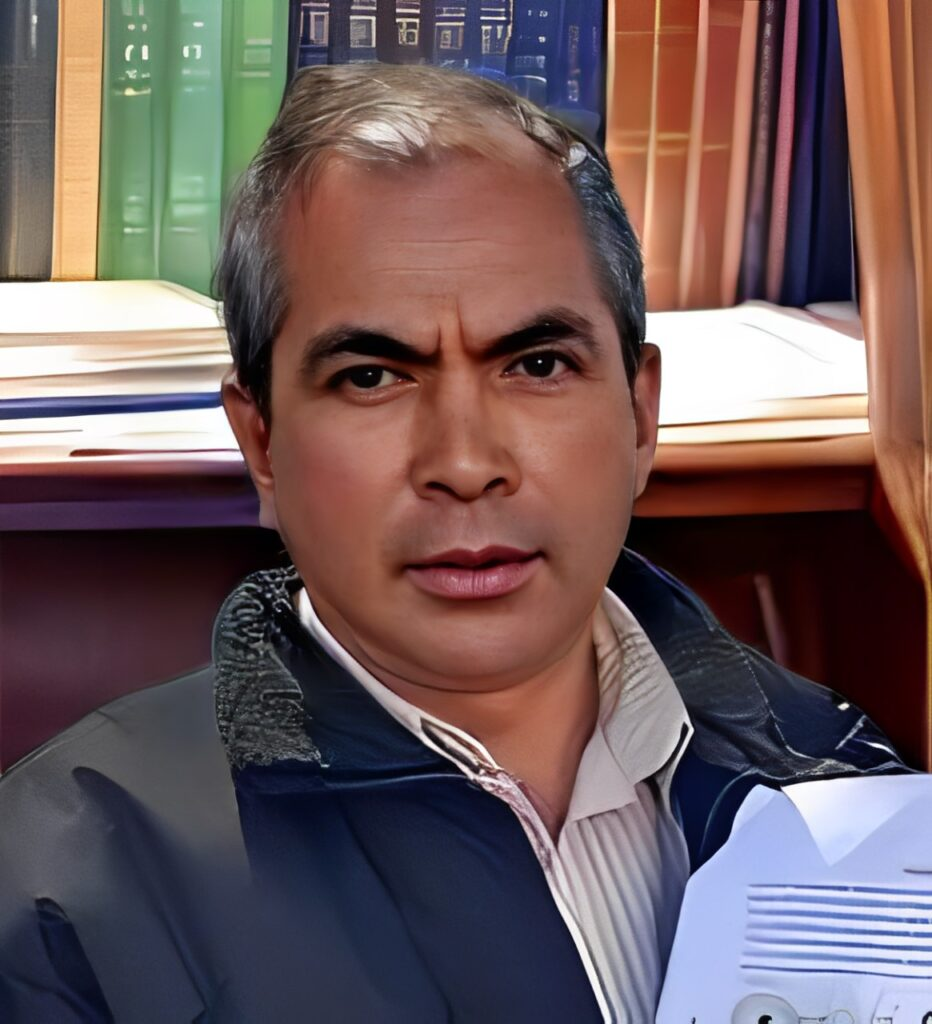
En el Perú la Navidad nunca fue una ceremonia silenciosa ni una fecha vivida a distancia. Fue un tiempo largo, compartido y profundamente humano, donde la fe se mezcló con la comida, la música y el encuentro. No ocurrió de una sola manera ni obedeció a un único molde. Lo que en Lima se expresaba en autos sacramentales, nacimientos detallados y jaranas prolongadas, en otros lugares del país tomaba forma en reuniones comunales, cantos colectivos y mesas armadas con lo que daba la tierra. No eran versiones mejores ni peores de la Navidad, sino formas distintas de vivir la misma necesidad de estar juntos.
En Lima, la ciudad se transformaba. Las plazas se llenaban de gente, los gremios salían a las calles, y las casas abrían sus puertas para mostrar nacimientos que mezclaban lo sagrado con lo cotidiano. Junto a la Virgen y el Niño aparecían personajes reconocibles: la vendedora, el aguador, el músico del barrio. Con la ironía que Lima siempre tuvo Ricardo Palma dejó escrito que esas fiestas no estaban hechas para almas demasiado delicadas. Y quizá tenía razón. La devoción, allí, caminaba de la mano con la risa, el baile y el exceso.
En los pueblos andinos, la celebración no necesitaba grandes escenarios. La Navidad se vivía en comunidad, en el canto compartido, en las danzas que acompañaban el nacimiento y en la comida repartida entre todos. Las figuras del pesebre vestían como la gente del lugar y el paisaje no se cambiaba: se incluía. El Niño no llegaba a un mundo ajeno, sino al mismo suelo que se pisaba todos los días. La fe no se miraba desde fuera; se hacía cuerpo en el gesto y en la convivencia.
La mesa fue, en todos los espacios, un punto de encuentro. En Lima, el puchero reunía ingredientes diversos y convocaba a la familia alrededor de una abundancia celebrada. En otras regiones, la comida comunal cumplía la misma función: reforzar la reciprocidad, compartir lo poco o lo mucho, recordar a los ausentes. Comer juntos no era solo una costumbre; era una manera de sostener la vida después de un año duro.
La fiesta, con su música, su alcohol y su desorden controlado, no fue una traición a la fe. Fue su traducción más honesta. Tanto en la ciudad como en el campo, la Navidad permitió que el calendario religioso se volviera experiencia vivida, con cansancio, alegría y afectos. Nadie buscaba purezas ni silencios perfectos; se buscaba compañía.
Por eso, la Navidad en el Perú no puede entenderse como una tradición que se impuso desde Lima ni como una que sobrevivió a pesar de ella. Fue una construcción compartida, desigual y diversa, donde cada lugar puso lo suyo. En esa mezcla tan nuestra, la fe se volvió más cercana, la fiesta tuvo sentido y la esperanza encontró un lugar en la mesa, en la calle y en la casa.
La fiesta entonces, lejos de ser un desorden marginal, cumplía una función social profunda. Los bailes, el alcohol, la música y la prolongación de la celebración no negaban la fe; la traducían al cuerpo. Tanto en la Lima virreinal como en las comunidades andinas, la Navidad fue un tiempo donde el calendario religioso se volvió experiencia compartida, donde la devoción no se separó de la alegría ni del cansancio colectivo de todo un año, se fue formando una manera peruana de vivir la Navidad: sin purezas, sin modelos únicos, y siempre desde la vida concreta de la gente. A lo peruano.








