Reflexionando la diversidad del pensamiento

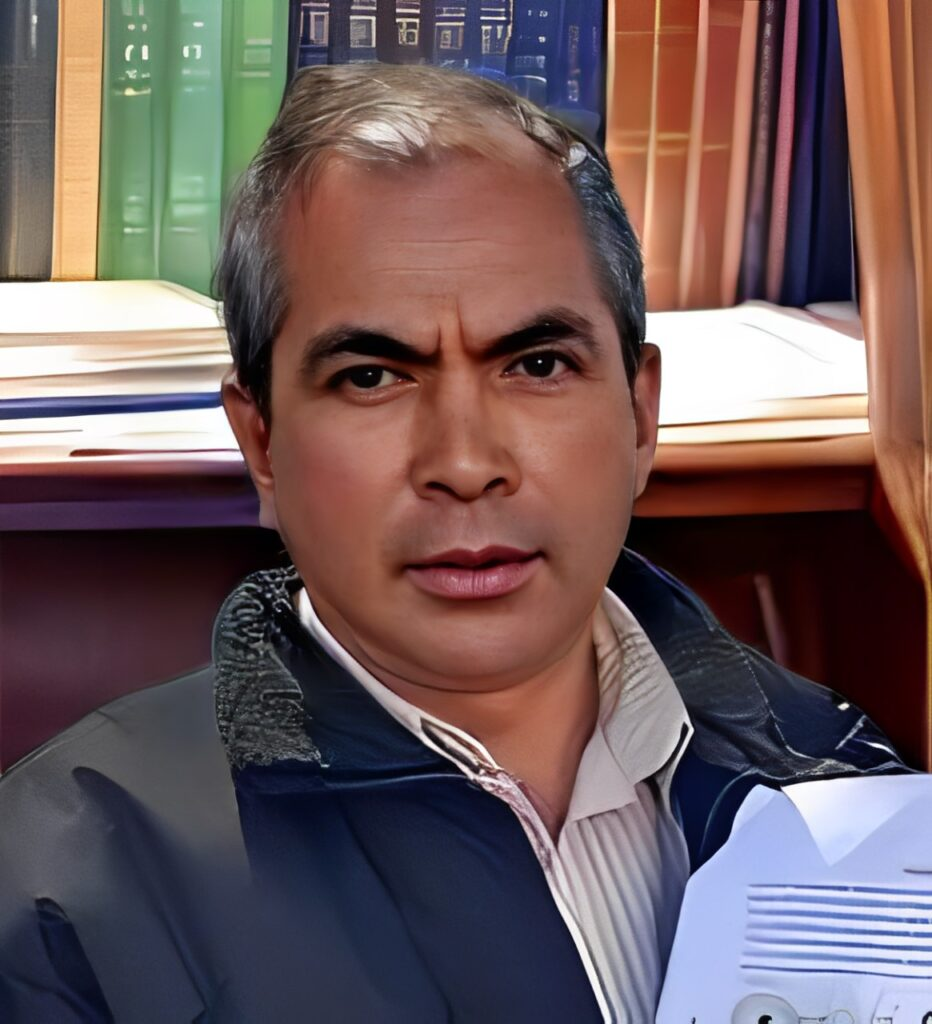
En el Perú solemos mirarnos en un espejo que tranquiliza, no que explica. Preferimos las imágenes que dan sensación de orden: una captura policial en televisión, una ley anunciada con solemnidad, un discurso que promete calma. Todo eso funciona como un ritual para convencernos de que el desorden está controlado. Pero esa imagen dura poco y no toca el fondo del problema. Vemos la foto del momento, pero evitamos preguntarnos cómo llegamos hasta ahí.
Esa distancia entre lo que mostramos y lo que realmente vivimos se nota mucho cuando hablamos de “diversidad”. Nos gusta exhibirla como marca país, como algo bonito para el turismo y los folletos. Pero en la vida diaria nos cuesta convivir con la diversidad cultural. Celebramos la diferencia solo cuando no incomoda, cuando no cuestiona privilegios ni rompe las jerarquías de siempre. Somos diversos en el discurso, pero desconfiados en la práctica.
Esto no es casualidad. Es parte de una herencia estatal que aprendió a manejar la complejidad simplificándolo todo. Clasificar, uniformar, poner etiquetas ha sido la regla, muchas veces por simple comodidad burocrática. El resultado es un país que habla de pluralidad, pero la administra con miedo.
Donde esta contradicción duele más es en la educación. Ahí se decide qué conocimientos importan y qué historias se silencian. Sin embargo, hoy hemos normalizado una educación con poca exigencia. Repetir basta para aprobar. Se premia la obediencia antes que la comprensión, la memoria antes que el pensamiento crítico.
Mientras tanto, el mundo está lleno de conflictos: guerras, crisis humanitarias, tensiones políticas y económicas. Frente a eso, muchas instituciones solo ofrecen “estrategias de contención”, que en el fondo significan mantener a la gente lo suficientemente tranquila para que no piense demasiado. Eso no es justicia. Es solo administración de conflictos.
Este modelo no forma ciudadanos, forma sobrevivientes del aula: personas entrenadas para responder exámenes, pero no para hacerse preguntas; para adaptarse al sistema, pero no para imaginar algo distinto. La crítica se ve como un peligro, cuando en realidad es una herramienta básica de cualquier democracia.
No existe una educación neutral. Cada vez que se cambia un libro o se “limpia” un contenido en nombre de la supuesta objetividad, se está tomando una posición política. El miedo a la memoria histórica es un buen ejemplo: los conflictos se reducen a fechas sin vida para evitar que incomoden al presente. Pero sin memoria, la ciudadanía se vuelve repetición vacía.
Además, pensar no ocurre en el aire. No se puede separar la educación de la realidad material: el hambre, la falta de servicios básicos. Pedir pensamiento crítico sin atender estas condiciones es una forma elegante de cinismo. La escuela no puede cargar sola con lo que el país abandona.
La verdadera tragedia no es solo la falta de recursos, sino renunciar a pensar por cuenta propia. Existir no es obedecer ni repetir un libreto: es asumir la responsabilidad de reflexionar. Un país que prefiere obedecer antes que pensar está renunciando a su futuro. Recuperar el rumbo no depende de trámites ni reformas vacías, sino de un compromiso ético: dejar de ser eco de otros y empezar a tener voz propia. El Perú no es algo que simplemente nos pasa; es algo que construimos, o dejamos caer, todos los días.








