La fábrica del yo obediente
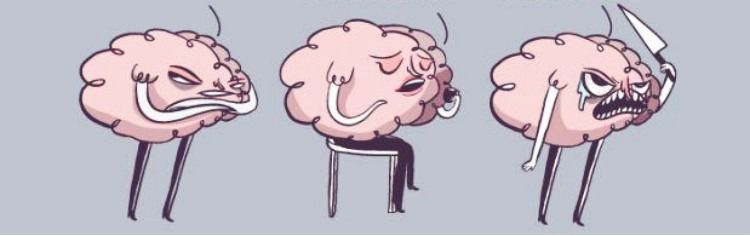
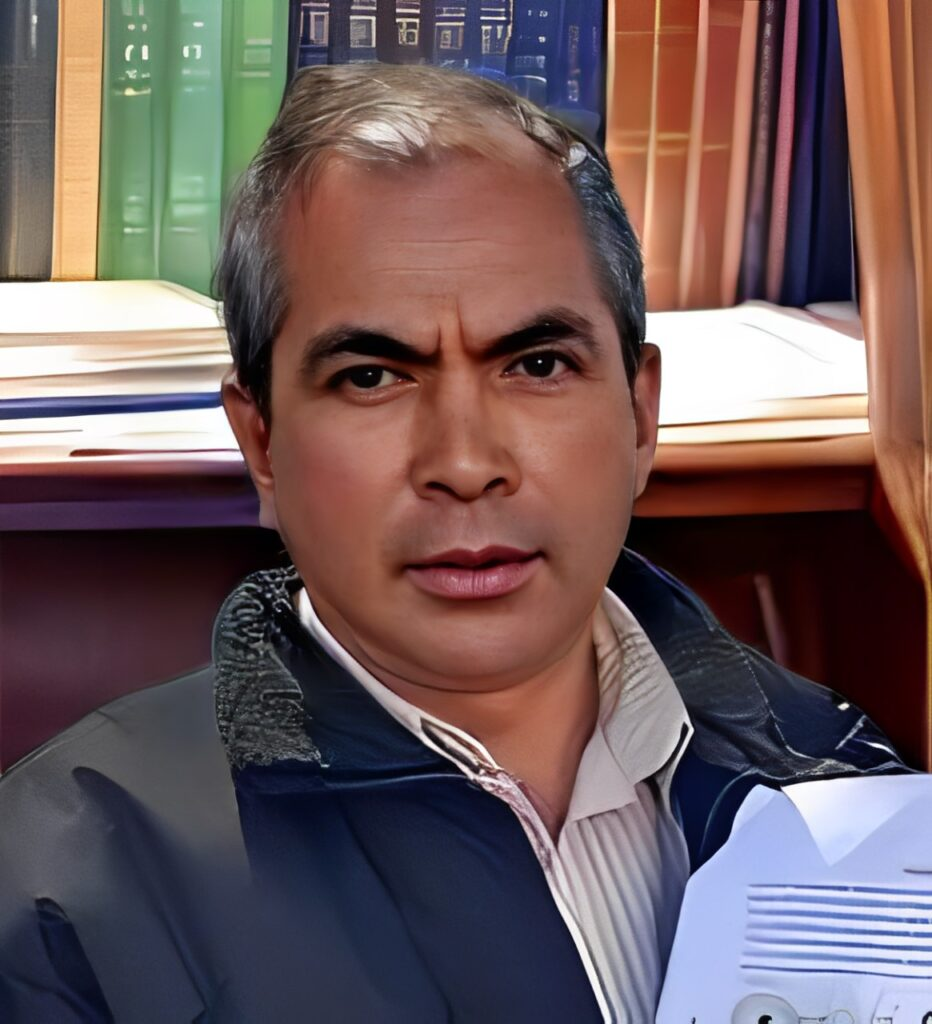
Muchos espacios sin gritos ni castigos visibles. Mediante canciones aprendidas desde la niñez, frases que se repiten cada semana, gestos que se hace sin pensar. Con el tiempo, esas palabras y esos ritos dejan de sentirse impuestos y pasan a ser parte del paisaje, como el frío de la mañana o el sonido de las campanas en el barrio.
Quien escucha con atención algunos cantos y oraciones religiosas, puede notar que no solo hablan de fe. También enseñan, poco a poco, cómo mirarse a uno mismo. No lo hacen con dureza, sino con familiaridad. No obligan: acostumbran. Todo suele comenzar con una idea sencilla, casi razonable: no ser suficiente. “No soy digno”, “no merezco”, “sin ti nada bueno hay en mí”. Al inicio suenan humildes, incluso bonitas. Pero al repetirse una y otra vez, van calando. Como la llovizna persistente sobre la tierra, terminan empapando. La persona aprende a verse pequeña, porque lo ha dicho demasiadas veces.
Luego el mensaje se desplaza. Ya no se habla solo de errores (Porque equivocarse es humano y cotidiano), sino de identidad. No se dice “me equivoqué”, sino “soy pecador”. La falta deja de ser un acto y pasa a definir a la persona. Cuando eso ocurre, ya no se trata de corregir o aprender, sino de cargar. La culpa se vuelve algo que acompaña siempre, algo que hay que administrar.
A esta lógica se suma una insistencia constante en la fragilidad. “Soy débil”, “no soy nada”, “polvo y ceniza”. Entonces la vida deja de pensarse como un camino de crecimiento y se presenta como una permanente dependencia. El mensaje se vuelve claro: solo no se puede vivir. Sostenerse por cuenta propia parece no ser una opción legítima.
Más adelante aparece otra idea, quizá la más delicada: lo que se es ahora no necesita cuidado, sino reemplazo. “Hazme nuevo”, “cámbiame”, “hazme a tu imagen”. La transformación ya no es un proceso largo, lleno de tropiezos y aprendizajes, sino un cambio inmediato. Al mismo tiempo se va perdiendo la confianza en el propio criterio. “Guíame”, “enséñame”, “sin ti no puedo”. Pensar por cuenta propia comienza a verse y se siente riesgoso. Decidir se vuelve una carga. Poco a poco, obedecer parece más seguro que discernir.
Finalmente llega la entrega total. “Todo lo dejo”, “me rindo”, “ya no vivo yo”. Estas frases suelen traer alivio. Descansar de la responsabilidad de elegir, de equivocarse, de sostenerse, puede sentirse liberador. Pero ese descanso tiene un precio: cada renuncia refuerza una autoridad externa que ya no se cuestiona. Dinámicas que no necesitan violencia ni imposición. Poco a poco funcionan desde dentro, instaladas en el lenguaje, la emoción y la costumbre. Se aprende a gobernarse a uno mismo según reglas que no siempre se han elegido conscientemente.
Ésta lógica genera una tensión profunda. En muchas comunidades del sur, la relación con lo sagrado no se pensó como anulación del yo, sino como equilibrio. Nadie existe solo, pero nadie debe desaparecer. Cuando la espiritualidad rompe el equilibrio y exige la negación constante de uno mismo, algo se quiebra en silencio. Nada de esto niega la fe vivida con honestidad ni la búsqueda espiritual sincera. Rezar, agradecer, pedir fuerza, encontrar consuelo no es el problema. La pregunta aparece cuando creer deja de ser un camino compartido y se convierte en una forma de fabricar obediencia.
Pensar estas cosas no destruye la fe. Exige algo más incómodo: detenerse, observarse, estudiar lo que se repite sin ser pensado. Preguntarse por qué ciertas palabras alivian y otras duelen; por qué algunas reacciones nacen casi sin permiso; por qué obedecer tranquiliza más que comprender. Tal vez aquí empiece una fe más adulta: una que no huye del examen propio, que no tema revisar gestos, cantos, silencios. No para dejar de creer, sino para creer de pie, con los ojos abiertos, con dignidad, sin tener que borrarse para llevarse bien.








