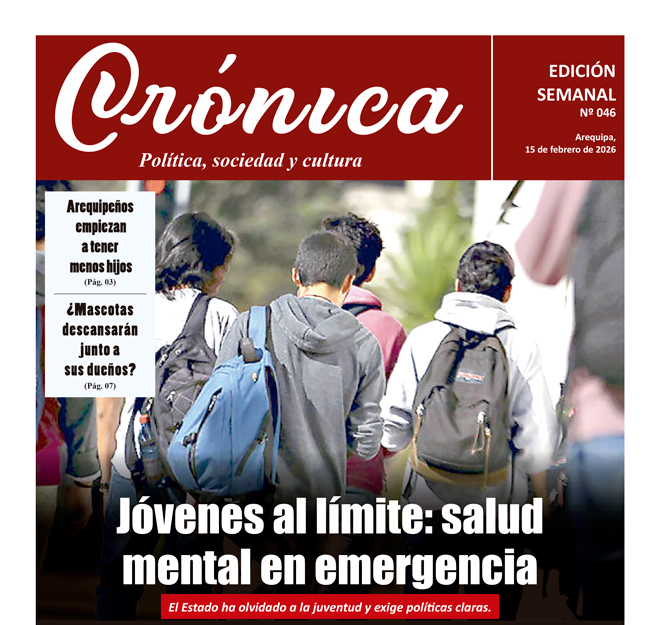SOLO HAY UNA RAZÓN PARA HACER ALGO, EL GOZO PERSONAL Y LA AUSENCIA DE RAZÓN

“Durante muchos años la gente me decía que era un neurótico, que era la suma existencial de la angustia, la depresión y el egoísmo. Todos repetían lo mismo a diario a la vez que completaban su discurso con un reclamo por un cambio, y yo me sentía más neurótico. Deseaba cambiar, pero no podía, sentía tanto disgusto por esa gente.
Por Dr. Juan Manuel Zevallos.
«Un día volvió de un largo viaje un amigo muy estimado y al verme no se cansaba de repetirme que era un neurótico y reclamaba por un cambio. Deseé cambiar y no podía, me volví más neurótico al sentirme impotente y atrapado por esta frustración.
Hasta que llegó ese día en que ese entrañable amigo me dijo: No cambies, se tú mismo, no me importa si eres neurótico o no, te estimo tal como eres. En ese entonces me sentí lleno de aprecio, contemplé mi rostro en el agua de un río y oh maravilla, ya no era neurótico”.
En el mundo donde vivía Cenicienta, la traición, la fatiga y la incongruencia eran la norma de existencia imperante en su sociedad. En ese mundo se vivía día a día para morir, no existía contra entrega de sentimientos favorables, era una comunidad donde la ausencia que afectaba marcaba el semblante de todos sus ciudadanos. Cenicienta lloraba con los ojos y el alma, veía que día a día se repetía la misma historia y a la vez se repetía ¡no se puede vivir así! pero vivía.
No había cánones que hablarán de la amistad, de la melancolía por lo vivido, todo era un desierto de afectos y los titulares de los diarios remarcaban los actos de agresión que existían entre los distintos sujetos de esa sociedad.
No había lugar ni momento para sentirse bien. El único consuelo de un alma inocente y distinta como la de cenicienta era su diálogo interno y sus sentimientos no proclamados de amor por cada uno de esos seres fantasmales que habitaban su mundo. Ella tenía el don de hacer sentir bien a cualquier ser humano incluso antes de poder escuchar su delicada voz. Ella era como un teorema de amor, una semilla con el potencial de dar toda la vida posible y una fuente de luz incandescente que no se podía apagar. Ya en su presencia el ambiente más conflictivo se volvía cálido y lleno de paz. Era un ser especial en verdad, pero desdichado por el don que tenía, maltratada por sus hermanas y madrastra por el solo hecho de ser el centro de atención. Por eso, en un día de aquellos en que la sonrisa y el beneplácito de los asistentes a la casa grande fue demasiado evidente y “humillante para la dueña de casa y sus preferidas se dio “un castigo ejemplar”: Cenicienta no podría participar en ninguna reunión social y debía vestir siempre con harapos y desaseada para que nadie la volviera a considerar un ser especial.
Ella lloró, amargamente lloró no por el supuesto castigo que había venido a recibir, lloró de pena por el corazón frío y la minusvalía mental de su madrastra y hermanas, “qué pena, ellas podrían ser unas personas maravillosas, pero por su odio y sus costumbres afectivas destructivas se envenenan a diario”, se decía la pequeña mientras enjuaga sus cristalinas lágrimas con un retazo de su ropa.
No había razón para sentirse mal, en su corazón habita la gracia del amor puro, aquel sentimiento que habla a diario con uno y que nos hace amar todo aquello que hacemos a diario por grande o por pequeño que sea. Ella sabía vivir en el presente como si nada hubiera existido en el pasado, ella tenía esa capacidad para ser espontánea y para alegrarse con todo pensamiento que produjera su mente, no podía demostrar egoísmo ni ingratitud, era uno de esos seres casi mágicos que generaban un lazo de compromiso espiritual con todo aquel que encontrara a su paso. Ella se apenaba por otros, por la oscuridad que llenaba el alma de esos desdichados. Cuando nació su madre, que apenas pudo verla unos minutos antes de que falleciera le tocó con sus manos la frente y expresó esta oración: “Dios encarnado en el amor y en la entrega hoy solo te pido un favor, que mi pequeña hija, que hoy dejo en tus manos, solo pueda albergar en su memoria recuerdos gratos, nada más”.
Por eso ella era así, rutilante como el sol, llena de una alegría juvenil y con un respeto inmenso por las muestras de afecto de los demás. Creía que algún día todo el mundo podía ser bueno y que los actos de solidaridad entre la gente brotarían de lo más profundo de sus seres un día cualquiera, pero cercano.
La única norma que tenía Cenicienta era: aceptar de mil amores todo aquello que la vida le deparaba. Su espíritu era libre, aunque su cuerpo era esclavizado en una soledad infrahumana. Los desafíos que le había impuesto la vida no habían servido para “bajarla” del lugar donde había estado desde el primer suspiro, ella toda era una fuente de entusiasmo que veía entre la bruma más espesa un pequeño rayo de luz. Ella descubría con cada nuevo amanecer una nueva razón para sentirse feliz y no importaba si hiciera sol o si lloviera, si las penumbras invadían la tierra o si era sometida al más terrible “de los supuestos castigos terrestres”, todo servía para ser feliz se decía y disfruta el acontecimiento, aunque muchas veces debía de llorar y sentir dolor.