«La envidia: cuando el éxito del otro te recuerda lo que no hiciste»

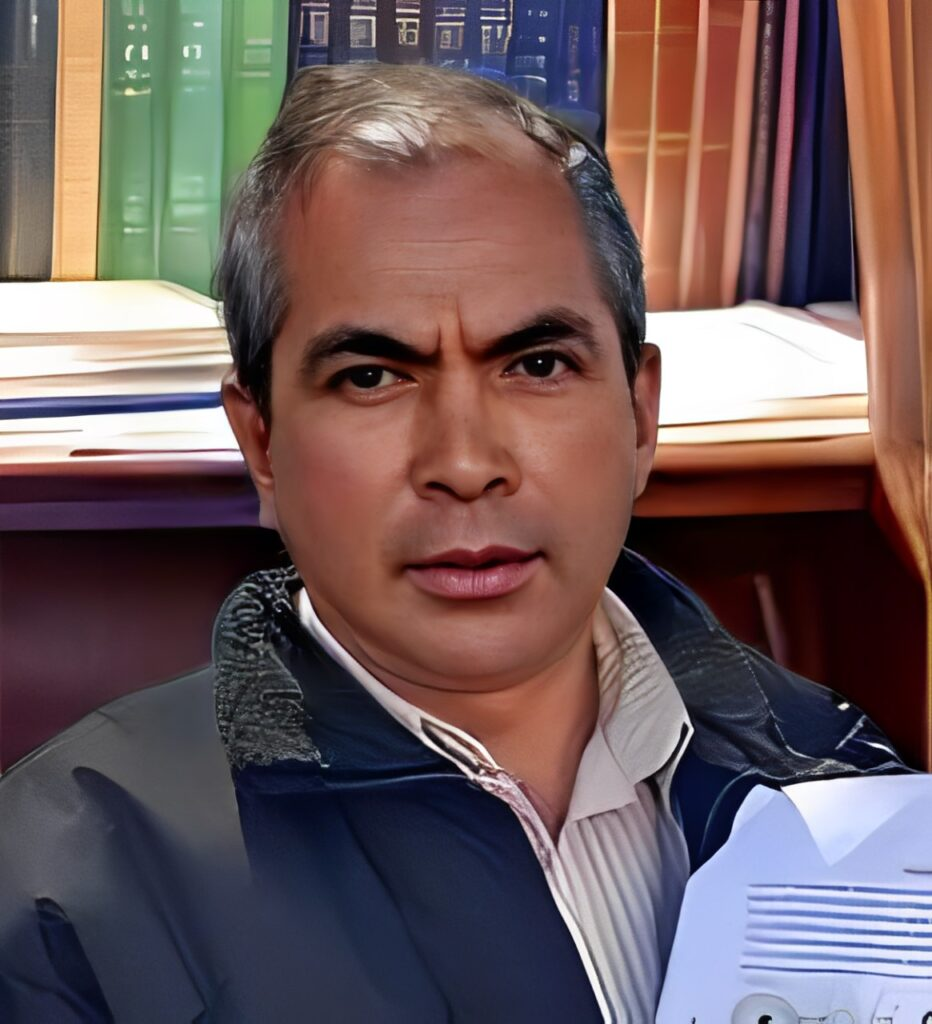
La envidia no grita, no se declara, no marcha en procesión: se esconde. Es una emoción silenciosa, casi doméstica, que se desliza entre las relaciones humanas como una sombra pegada al talón de nuestros deseos. No envidiamos cualquier cosa: envidiamos lo que deseamos y no tenemos, cuando lo tiene alguien que reconocemos como nuestro semejante. Ahí duele.
Luis León, en su ensayo La envidia: el bien que no tengo y el otro lo tiene, recoge con lucidez lo que Emil Ludwig ya había señalado: la envidia es el único pecado que no ofrece placer alguno. La gula empalaga, la lujuria embriaga, la avaricia ilusiona. Pero la envidia solo corroe. Y lo hace desde dentro, sin que lo sepamos, o sin que lo queramos aceptar.
Este sentimiento no se satisface con tener más, sino con que el otro tenga menos. No quiere elevar a uno, sino rebajar al otro. Es un deseo invertido: no quiere el bien, sino el mal del otro. León lo dice claro: la envidia se disfraza de corrección moral, de humor ácido, de justicia poética. Pero casi siempre es solo una tristeza disfrazada por lo ajeno.
La envidia no viene de lejos, ni la provoca el millonario de Dubái. Suele aparecer en la cercanía: entre hermanos, colegas, antiguos compañeros de clase o incluso entre amigos y amantes. Envidiamos a quienes compartieron con nosotros algo de vida, porque su diferencia de rumbo nos resulta incómoda. No es su éxito lo que molesta, sino que ese éxito parezca alcanzable, casi familiar.
Se envidia, sobre todo, al que era tan distraído o flojo como uno, pero ahora tiene estudios, dignidad, las ideas claras y una pareja que lo mira con respeto. No envidiamos a los famosos, sino al que compartió nuestros recreos, bancas y dudas, porque su logro no parece fruto del azar, sino de una decisión personal de superación continua que no tomamos. La envidia, cuando duele de verdad, es porque hay cercanía. Y porque, en el fondo, sentimos que eso también pudo ser nuestro.
¿Y qué podemos hacer con eso? Primero: reconocerla. Sin culpa, sin castigo. Como quien reconoce que sangra cuando se ha hecho una herida. La envidia es humana. Tan humana que nos cuesta confesarla, porque lo que en realidad revela es una insatisfacción con uno mismo, una herida del yo. Pero si en vez de negarla la aceptamos con honestidad (como quien reconoce un dolor propio y no culpa a otro por sentirlo), la envidia puede transformarse en algo distinto: en admiración, en ganas de mejorar, en una chispa que nos empuje a crecer sin hacer daño a nadie. Unamuno, decía que el espíritu tiene un hambre, pero hambre que nos lleva a buscar sentido, no a destruir al otro.
En tiempos donde todo se exhibe (en las redes, en las vitrinas, en las fotos de los otros) la envidia puede convertirse en epidemia silenciosa y corrosiva. Pero también puede ser el espejo más sincero de nuestros deseos, si sabemos mirarlo con honestidad.
Tal vez, entonces, como propone León, no se trata de vencerla con sermones, sino de reconocerla con dignidad y ternura, y decir: “sí, envidio eso… porque lo deseo, porque me duele no tenerlo”. Y desde ahí, comenzar a caminar sin ofender al otro. Sin máscaras y con la frente en alto.
Referencia sugerida: León, Luis. (2012). La envidia: el bien que no tengo y el otro lo tiene. En: El goce, el dolor y los afectos en la cultura. Instituto Riva-Agüero – PUCP.








