“La vida si no es fraterna, no es humana”

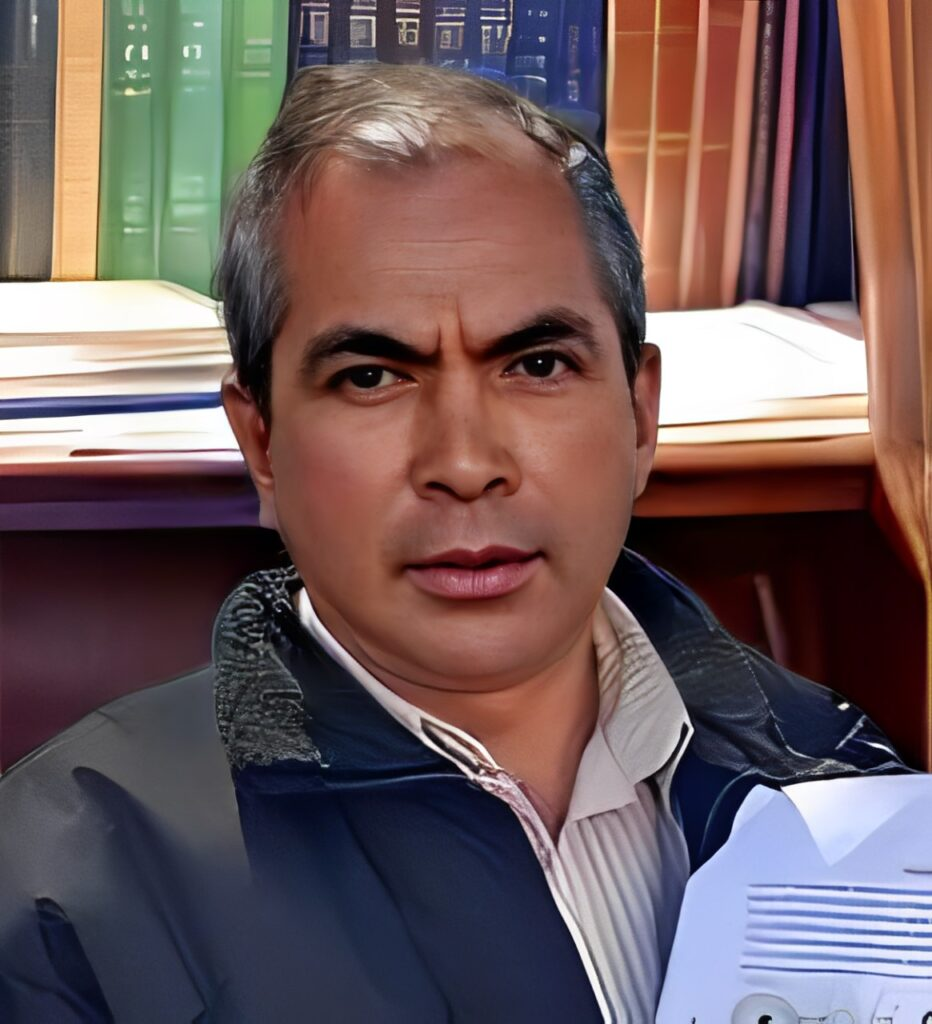
El 23 de agosto, la UNESCO recuerda el levantamiento de los esclavos en Santo Domingo (1791), inicio de la revolución que daría origen a Haití, la primera república negra del mundo. Ese día no es solo un memorial de la trata trasatlántica, sino también una herida abierta en la historia de la humanidad: la constatación de que millones de vidas fueron reducidas a mercancía por un sistema cimentado en la creencia de que unos cuerpos valían más que otros. Achille Mbembe lo ha dicho con crudeza: la modernidad se edificó sobre la “necropolítica”, es decir, la administración de quién merece vivir y de quiénes se puede prescindir.
Hoy, más de dos siglos después, esa lógica no ha desaparecido. Se oculta bajo discursos más sutiles o bajo prejuicios instalados en algunos medios de comunicación. Cuando un alto funcionario se atreve a decir que ciertos grupos de personas son “ratas”, no habla solo un individuo: habla la voz histórica de un contrato racial que sigue dividiendo el mundo en sujetos de derechos y en “vidas desechables”. Esa idea no solo deshumaniza, sino que muestra la sombra de un orden que considera a algunos como indignos de humanidad.
Por eso es necesario recordar lo que significó Haití. No como un grito de revancha contra los blancos (sería un error reducirlo así), sino como la primera afirmación histórica de que ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas. Haití encarnó la dignidad insurrecta frente a un modelo esclavista que, hasta hoy, no les termina de perdonar aquella osadía. Lo que está en juego es la verdad incómoda de que sin fraternidad no hay humanidad posible.
“Si no es fraterna, no es humana”. Esa frase condensa el núcleo de lo que deberíamos rescatar frente a la tentación de la indiferencia. Porque el verdadero peligro no es que existan discursos racistas aislados, sino que la sociedad los normalice, los repita como si fueran sentido común.
Aquí, la filosofía de Emmanuel Levinas ilumina el sentido profundo de lo que está en juego. Para él, la humanidad comienza en el rostro del otro: en ese encuentro inmediato que me interpela, me llama, me exige responder. El otro, con su vulnerabilidad y su desnudez, me recuerda que mi libertad nunca es absoluta, sino que está atravesada por la responsabilidad. Por eso, la fraternidad no es un adorno ni una opción sentimental: es la condición misma de lo humano. Negar al otro es negar lo humano en mí.
El reto de nuestra época es, entonces, rehacer la comunidad humana desde esa convicción sencilla y radical: “si no es fraterna, no es humana”. Que nuestra memoria no sea de agravios, sino también de posibilidades; que nuestros gestos cotidianos (de acogida, de respeto, de responsabilidad por el otro) sean el verdadero acto reivindicativo.
Al final, la ética más urgente no se declama en discursos grandilocuentes ni se encierra en libros: se juega en el modo en que miramos al otro y en cómo respondemos a su presencia. Allí, en lo más concreto, se decide si somos capaces de fortalecer la humanidad.








