“EL EXPERIMENTO QUE ENSEÑÓ A MIRAR DISTINTO”

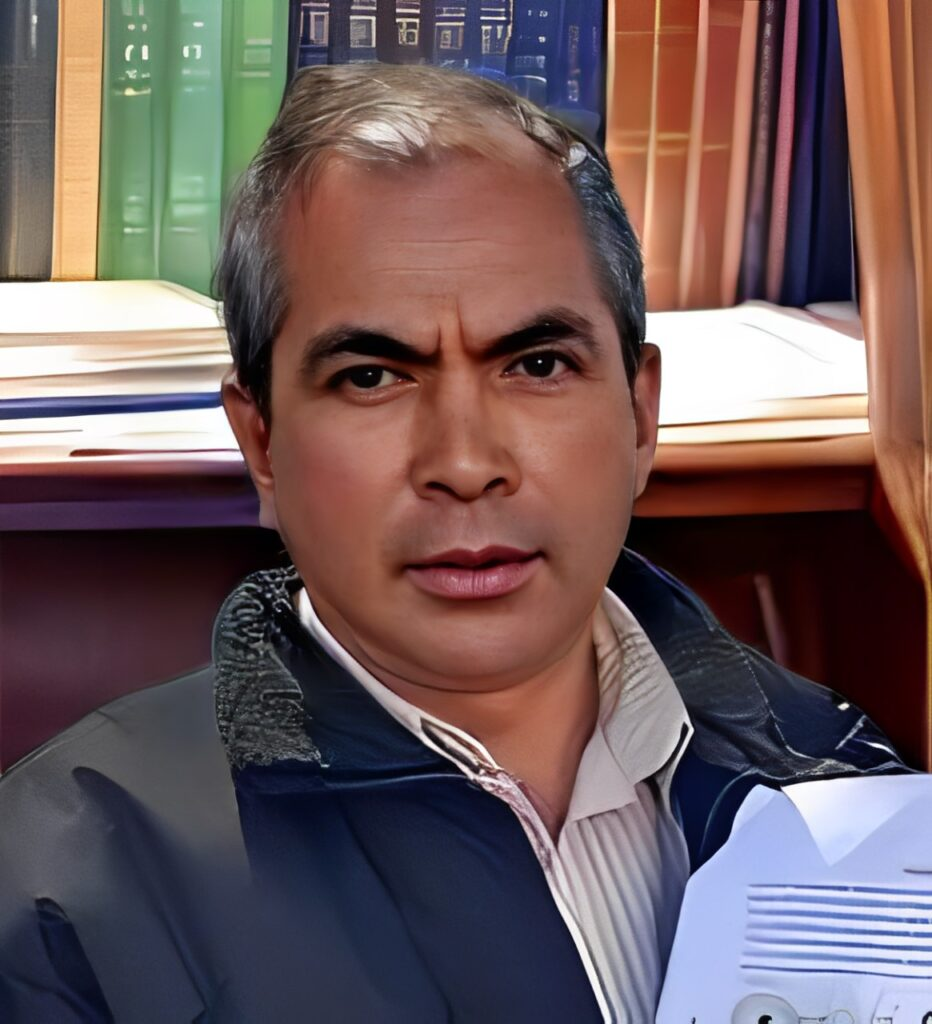
En 1968, la noticia de la muerte de Martin Luther King sacudió a Estados Unidos. Mientras en las grandes ciudades había protestas y dolor, en el pequeño pueblo de Riceville, Iowa, una maestra de primaria, Jane Elliot, se preguntaba cómo hacer entender a sus alumnos qué era realmente la discriminación. Quería que lo sintieran sin ser un concepto vacío de una lección de texto.
Así, ideó un experimento educativo que se volvería célebre en todo el mundo. Entró al aula con una idea que parecía simple, pero que resultó devastadora. Dividió a los niños en dos grupos, no por las notas ni por conducta, sino por algo tan cotidiano como absurdo: el color de los ojos.
A los niños de ojos azules les dijo que eran los más inteligentes, más rápidos y más dignos de confianza. Desde ese instante, ellos podían salir primero al recreo, repetir el almuerzo y disfrutar de beneficios exclusivos para los “elegidos”. En cambio, a los niños de ojos marrones les aseguró que eran más torpes, más lentos, menos capaces. Para remarcarlo, les colgó un pañuelo en el cuello, como para indicar “estos son los distintos”.
Las consecuencias que siguieron no fueron dictadas por la maestra, lo hicieron los propios niños. Vínculos de amistad que duraron años se destruyeron en cuestión de minutos. Los juegos durante el recreo se transformaron en discusiones, insultos y peleas. El sesgo había hecho efecto: esa vocecita interior que repite lo que alguien con autoridad nos dirige a pensar, hasta que lo creemos.
Al día siguiente, la maestra cambió las reglas: ahora los niños de ojos marrones eran los privilegiados. Y pronto ellos comenzaron a realizar sus tareas con mayor rapidez, mientras que los de ojos azules mostraban un desánimo evidente. Cada grupo asumió su nuevo papel como si siempre les hubiera correspondido, reflejando la alegría o tristeza que sus nuevos roles imponían.
Cuando todo terminó, la maestra les explicó que se trataba de un experimento. Quería que entendieran que, si no era justo discriminar por el color de los ojos, tampoco lo era hacerlo por el color de la piel. Esa fue la verdadera lección: no con palabras, sino con una experiencia que dolía.
Quince años después, cuando aquellos niños habían crecido y regresaron a su antigua escuela. Allí revisaron las grabaciones de aquella experiencia. Muchos admitieron que esa vivencia cambió su forma de ver el mundo. Habían aprendido de manera directa el significado de la palabra más despreciable que ha marcado la historia: discriminación.
Y la pregunta que persiste, tan relevante como en ese momento, es simple y dolorosa: ¿es justo considerar a alguien inferior solo por ser diferente?
Como escribió Gordon Allport (1954), los prejuicios no surgen de la nada: se desarrollan a través de las acciones diarias y se adquieren en la escuela, en el hogar, en el entorno. La profesora Jane Elliot lo demostró con niños: “basta un gesto de autoridad para que lo injusto parezca natural”.
Los prejuicios se aprenden, también podemos aprender lo contrario: la empatía, la mirada limpia, el respeto al otro. La elección está en nosotros. Porque el sesgo que quiere imponer la autoridad o la costumbre nos agrede y nos limita, y solo desaprendiendo podemos abrir el camino hacia una convivencia más real, justa y humana.











