El gato y la ternura feroz de la libertad

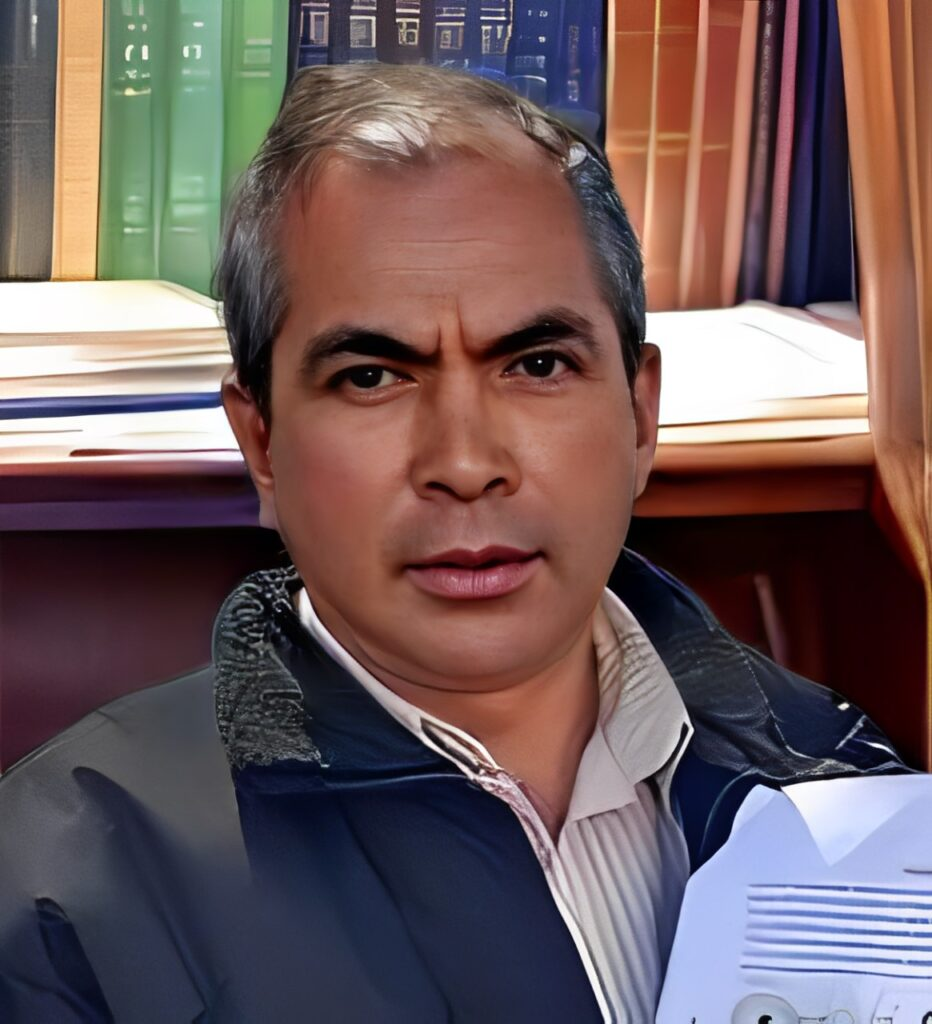
Hay una de esas frases que se suelen decir sin pensar: «El gato no tiene amo». No es desapego lo que destila su figura, sino una dignidad tan pura que parece casi feroz.
El gato se entrega al momento. Cuando Leonardo Da Vinci, ese observador inagotable, lo dibujaba no estaba dibujando una simple mascota. Creía ver una verdad en movimiento. Creía ver al gato durmiendo a la luz del sol en paz. Captó en él una armonía que nosotros, humanos, perdimos en el preciso instante en que decidimos que sentir con el cuerpo tenía menos importancia que pensar con la cabeza.
El gato no carga con culpas, ni sueña con un paraíso. Su existencia constituye una afirmación radical. No se interroga sencillamente vive, es el deseo, el movimiento, la pura presencia. Si el gato hablase, creo que lo único que diría sería esto, a manera de un bostezo lento, profundo, un sonido inundante: «Aquí estoy. Y esto, amigo mío, debería ser más que suficiente».
Lo que nos inquieta es su calma. Nos mira con esos ojos colmados de misterio y parece susurrar una pregunta que aflige: «Ustedes ¿Qué hicieron con su astucia, con su instinto, con su manera de entenderse, de reflexionar la vida? ¿De cuándo su vida se llenó tanto de reuniones y ruido que terminan por olvidar lo esencial?».
El gato se estira, insensible ante las noticias que nos dicen que el mundo está a punto de acabar. Y ahí, en ese movimiento, está la lección de vida: el equilibrio se cultiva en el silencio. El equilibrio se vive.
No es casual que en cada rincón haya un gato merodeando, ya sea en los mercados, en los patios de las casas, en los barrios… Es el testigo mudo. Ha sido el testigo de nuestras peores rabias, de nuestros amores más desgarradores. Nos observa desde la altura de su indiferencia y nos recuerda una verdad fundamental: nada de lo que hoy te preocupa es tan fundamental como el simple hecho de estar tranquilamente respirando al sol. Es el espíritu díscolo que, precisamente, para no cambiar su instinto por un plato de comida garantizado, prefiere permanecer a su modo.
El gato no obedece. No es que sea un gallito; es que escucha una música interna que nosotros hemos acallado para seguir el compás de los otros. Estamos atrapados en el reloj, en las obligaciones, en las expectativas de los demás. Cuando alguien decide tomar su propio camino, nosotros, como respuesta, lo llamamos distinto o peligroso.
Pero el gato no pide permiso para ser. Tiende a caminar con una ligereza que puede llegar a asustar, con la buena conciencia de que caer es parte de la danza. Tal vez el gato no tiene una mirada de desprecio, sino que esconde una paciencia infinita.
Él se desplaza con una tranquilidad tal que parece dictar una sentencia dulce: «Te has olvidado de ser elegante sin pretensiones, curioso sin ansiedad, libre, sin culpas”. El gato nos espera en el silencio, recordándonos la verdad más difícil: la libertad está en vivir plenamente, y nos pregunta, con una infinita compasión, por qué seguimos eligiendo la jaula del perro que se somete a la cadena, al nombre, al dueño.








