VIGILANCIA LINGÜÍSTICA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

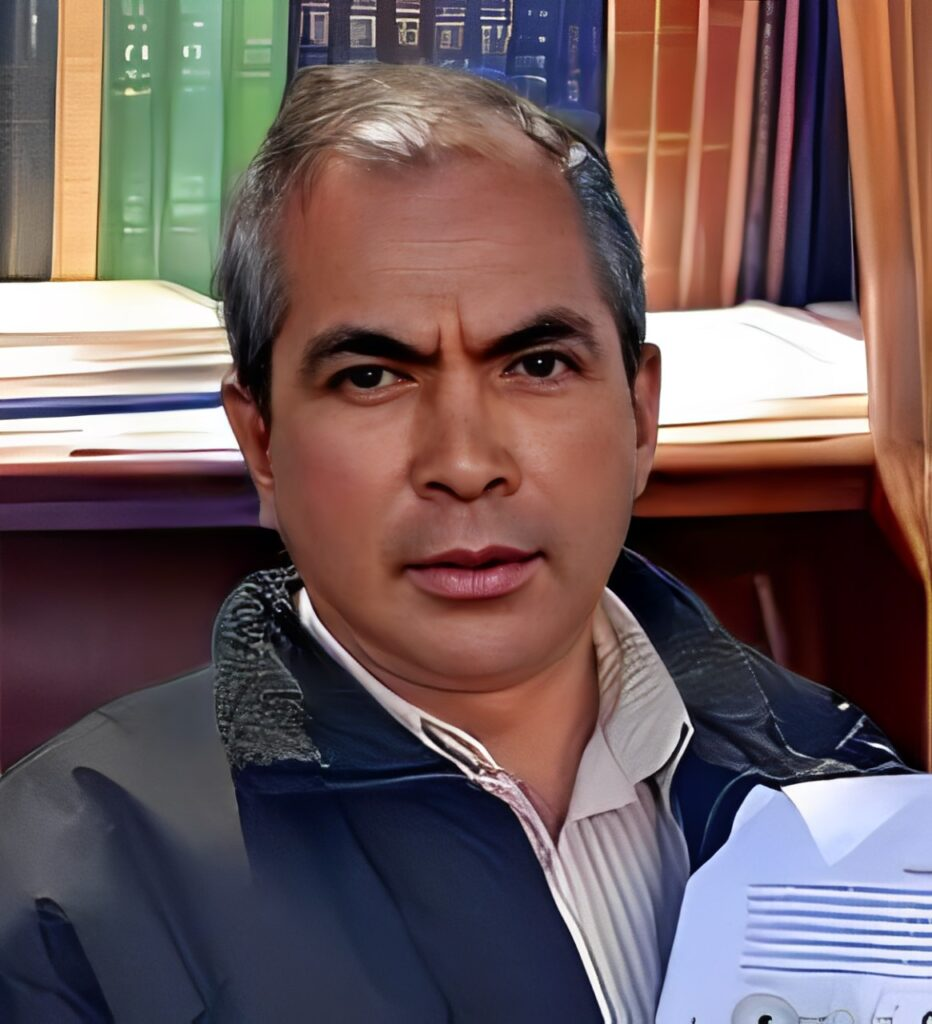
En sociedades como la nuestra el lenguaje funciona como un pequeño campo de batalla. Allí se decide qué problemas salen a la luz y cuáles quedan escondidos bajo palabras “adecuadas”, esas que suenan inocentes pero ya vienen con manual de uso. La manipulación, aunque parezca un exceso decirlo así, baja desde arriba y se filtra sin resistencia en la conversación cotidiana, en esa charla ligera que delata hasta qué punto el poder ha ido moldeando lo que consideramos normal.
Pongo casos que cualquiera en Arequipa ha escuchado más de una vez:
La noticia de que un vecino mayor será llevado a un “asilo”. Esa palabra (asilo) arrastra toda una historia: abandono, tristeza, institución fría. Uno no puede evitar hacer un juicio moral. Sin embargo, basta que alguien corrija “no es asilo, es hogar de reposo” para que, de pronto, todo se vuelva casi administrativo. La realidad no cambió ni un milímetro, pero el marco sí: desaparece el conflicto y, con él, la responsabilidad de quienes quizá podrían haber hecho algo más. El lenguaje limpia la escena.
Otro ejemplo: Cuando se habla de familias que ocupan terrenos. La palabra casi automática, es “invasión”. Con eso ya no hay nada que explicar: se criminaliza, se dramatiza, se clausura la conversación. En cambio, la expresión institucional “asentamiento humano” suena más técnica, menos combativa. Pero tampoco es inocente: si la primera demoniza, la segunda normaliza. Ninguna describe el fenómeno en toda su complejidad; ambas lo encuadran emocionalmente y condicionan cómo reaccionará la gente. Los nombres no solo dicen cosas: hacen cosas.
Y luego está el terreno de lo oscuro, lo que en muchas zonas del país se resuelve diciendo “es cosa del diablo”. Un crimen brutal, un abandono incomprensible o un incendio extraño terminan colocados en el cajón de lo sobrenatural. Con eso, el hecho deja de ser responsabilidad humana. Si es “diabólico”, no hay institución que deba responder, ni política pública que revisar. Lo macabro queda flotando en un relato donde el mal cae del cielo, como castigo o mala suerte. Lo divino y lo demoníaco funcionan a su modo como tecnologías del lenguaje: cierran el debate, oscurecen y protegen simbólicamente al poder.
Estos casos muestran algo que ya varios filósofos contemporáneos han insistido hasta el cansancio: el lenguaje no es un espejo; es una herramienta de ordenamiento emocional y político. Lo que no se nombra simplemente no existe en el espacio público, y lo que se renombra puede pasar de indignante a tolerable en cuestión de segundos. Por eso la llamada “vigilancia lingüística” no es capricho ni corrección política de moda: es una práctica ciudadana mínima, el intento de identificar cuándo una palabra está diseñada para atenuar, exagerar o desviar.
La cuestión de fondo, al final, es otra: ¿qué efectos tiene todo esto sobre nuestra capacidad de exigir justicia? En un país donde las palabras se usan para administrar sensibilidades, nombrar sin anestesia se vuelve un acto político. No porque el lenguaje transforme mágicamente la realidad, sino porque marca los límites de lo que estamos dispuestos a considerar injusto. Y esos límites, seamos francos son también los límites de nuestro propio coraje democrático, de cuánto cambio estamos realmente dispuestos a imaginar y sobre todo, a impulsar.











