“Animal print” de Rolando Martínez
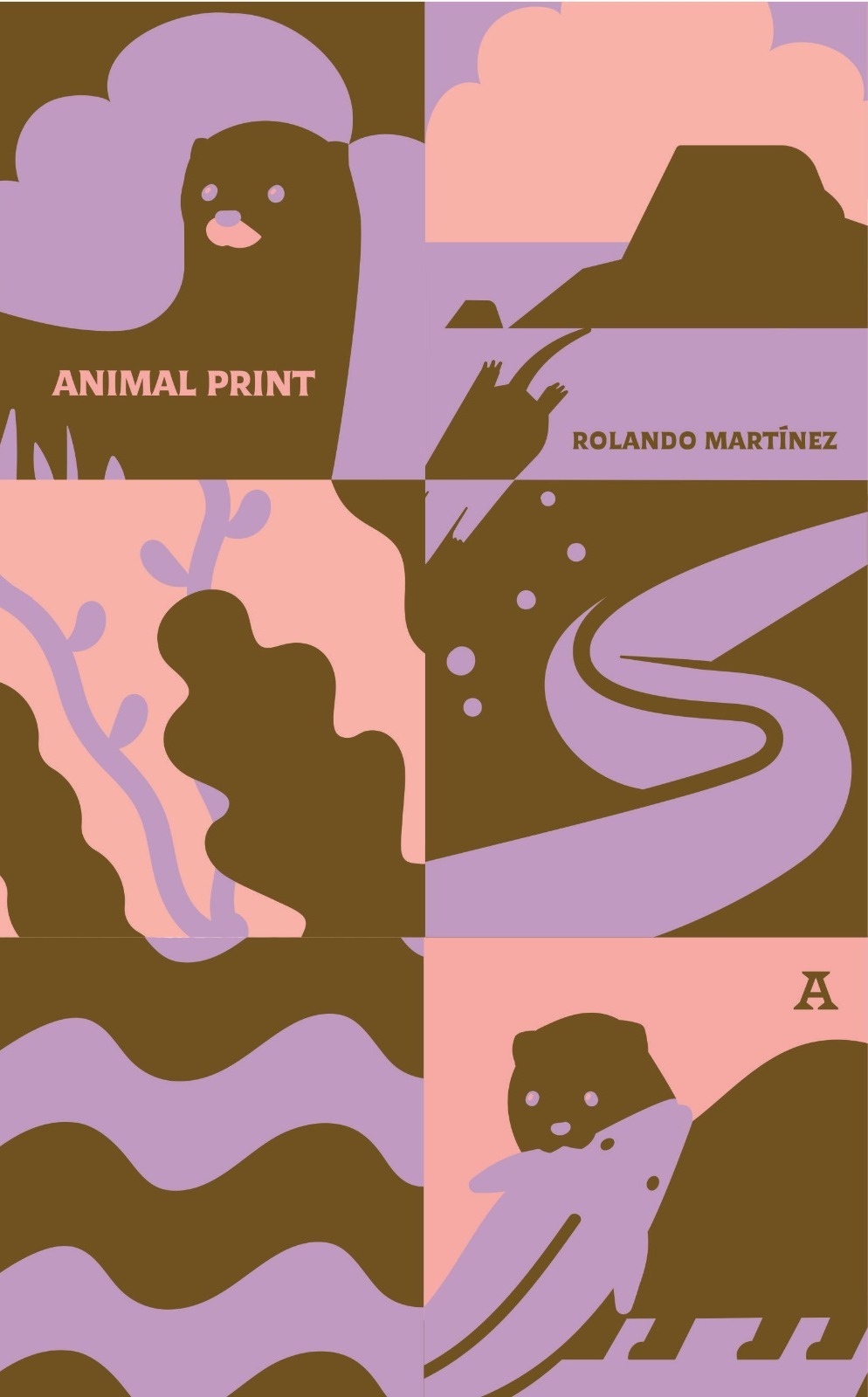
Por Gabriela Caballero Delgado
Debí haberles hablado del niño que cada día acude al puerto para alimentar a una mantarraya y deslizar su mano por aquella piel suave, luminosa, sintiendo que al contacto con sus dedos se abren galaxias ocultas. Debí decirles que el niño convoca al animal que acude a la superficie tras percibir cómo se filtra entre el vaivén del agua aquella voz infantil que ha cruzado el aire, alimentándose primero de sal y viento. Contarles que un poeta, lleno de música, contempla este encuentro con melancolía y que, como la mantarraya, “vuela sin saber que vuela”. Acaso, porque, aun cuando suponen naturalezas distintas, son el mismo ser: singular y fantástico, que, a veces, se bifurca y complementa.
Tenía que haber vuelto las páginas en busca del poema “Niño va cada día al puerto a encontrarse con su amiga mantarraya” y compartir el suave aleteo que había germinado en mi interior; no obstante, al verme sorprendida por la pregunta de mis estudiantes sobre el libro que leía furtivamente en clases, solo atiné a leer para ellos el poema “Fósil” que, en ese momento, me abrumaba. Entonces terminé hablándoles de la fugacidad de la vida en la tesitura del tiempo, de cómo la historia puede (re)construirse a partir de los huesos, así como del poder del lenguaje que se desplaza y nombra lo que al principio no tuvo nombre. Y no es que este poema resultase menos bello, sino que el texto anterior permitía intuir mejor las alturas y abismos en el alma del poeta.
Animal print es el título del libro que Rolando Martínez publicó el año pasado en Arica, Chile; cuyos poemas, construidos como quien toma fotografías en time lapse (cámara rápida), revelan cuán poco sabemos de aquellos animales que, adquiriendo una multiplicidad de significados, se apropian de los textos o aparecen como un destello en la ciudad, la carretera, la sabana africana, bosques y montañas, lagos y mares, islas, el Antártico… De este modo, las páginas se vuelven el hábitat de coyotes y tejones; cisnes y morsas suicidas; leones solitarios que abandonan la manada; vizcachas, paseándose en los cementerios; oso polares y pingüinos, lechuzas hipnotizadas por el brillo de los faroles que son arrolladas por los autos; un gato, adormilándose en la ventana desde donde contempla mareas de personas discurriendo en medio de su cotidianidad. Hay también poemas testimoniales donde se cuentan las historias de Benjamín, el último tigre de Tasmania, que pierde el sentido de su existencia y se domestica; Laika, la perrita que fue lanzada al espacio y antes de morir “ladró fuego / para después resplandecer sobre la atmósfera”; o la tortuga gigante Alagba en cuyo caparazón se codifican tres siglos de historia. Todos ellos entremezclándose con los hombres para simbolizar no solo la trasgresión del mundo natural a causa de los embates de la modernidad, sino, además, para convertirse en alegoría del hombre mismo.
Algunos de estos animales se constituyen en una forma de vínculo entre las personas, aliviándolos de una nostalgia y soledad fundamentales. Durante un largo verano, en noviembre, los niños descubren “cuánto cielo abarca / alimentar a los gorriones” que abren sus hambrientos picos ante el mínimo temblor de la buganvilia que crece fuera del balcón. En otro tiempo, un adolescente se sienta en el borde de la cama donde yace su padre para contemplar con él, aquel Serengueti que se dibuja en la pantalla del televisor distanciándolos de la enfermedad.
Causa asombro la capacidad que la poesía tiene para hacer vibrar nuestras fibras más íntimas, más aún con la simplicidad de los detalles. En el poema “Anotaciones a un grillo”, el pequeño insecto se despoja de la materialidad de su ser y se convierte en la forma ingrávida del sonido; semejante a la ninfa que, al ser rechazada por Narciso, se desvanece al final de una cueva y subsiste de ella solo el eco de su voz. El grillo no es más que la certeza de un canto, un pulso de esperanza al cual se aferran los niños para no sucumbir ante el temor a la oscuridad y al silencio, como los pingüinos y las focas leopardo, recién nacidos, que se abrazan al murmullo del mar. Las reflexiones poéticas que hay en este poemario son iguales al canto de aquel grillo en la habitación de los niños. Quizá resulten no ser un canto, sino un reclamo de libertad, un grito de dolor o un estallido de ira, que persisten en medio de la noche y nos permiten volar sin saber que volamos.







