PROFESOR – APÓSTOL: LA MENTIRA QUE NOS CONDENA

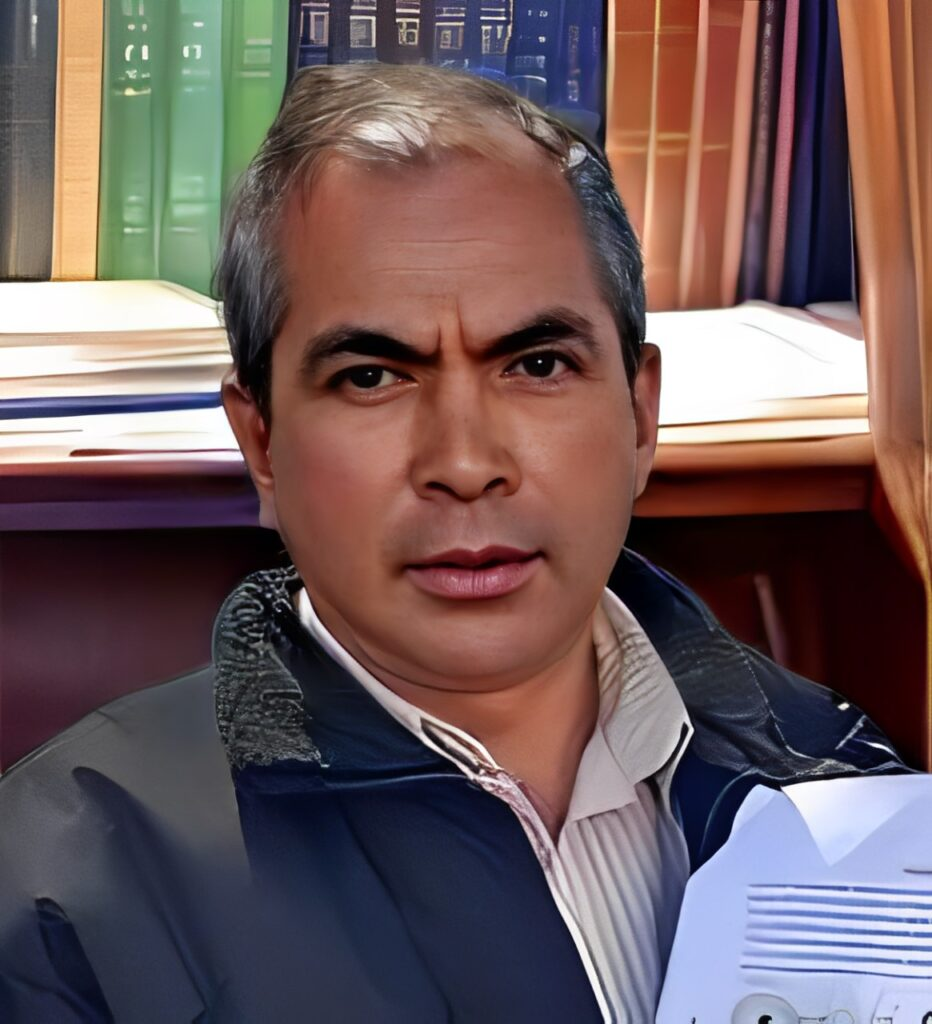
Con los profesores se tiene una costumbre peligrosa, cuando no se les quiere pagar bien, se les llena de elogios: les llaman “apóstoles de la educación”, “héroes anónimos” o “ejemplos de sacrificio”. Suena bonito, pero es una burla, un maquillaje barato para cubrir una verdad vergonzosa: se quiere a los profesores pobres, resignados y callados. Se busca romantizar su miseria, como si enseñar fuera penitencia y no una profesión que merezca respeto, estabilidad y salario digno.
En el siglo XIX, Domingo Sarmiento comprendía con claridad que la educación debía ser gratuita, laica y abierta a toda la población, pues en ella residía la auténtica fuerza capaz de impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos. Para él, un profesor no era un apóstol destinado al martirio, sino un profesional clave para levantar naciones modernas. ¿Qué pensaría si viera que seguimos disfrazando de santidad lo que es abandono?
Guy Standing, al hablar del precariado, advierte cómo a los trabajadores en general se les domestica con narrativas que los hacen aceptar la inseguridad como destino. En el caso del magisterio, el mito del “profesor-apóstol” cumple exactamente esa función: convierte los derechos básicos (un sueldo justo, una jubilación decente) en una ilusión que rompería el ideal de sacrificio perpetuo. Y el resultado es muy perverso: hacia afuera, la sociedad espera que el profesor aguante hambre en nombre de su vocación; hacia adentro, muchos profesores terminan sintiéndose culpables si osaran reclamar lo que les corresponde.
Lo dijo Nietzsche: la idea del sacrificio no es virtud inocente, es un mecanismo de control. Esta lógica se refleja en la educación: mientras más se enaltece al profesor con el rótulo de “apóstol”, más sencillo resulta excusar que sobreviva en condiciones precarias. En todos estos casos, la palabra usada construye una trampa: convierte a la persona en símbolo, ideal, mito… y cuando alguien es mito, ya no es ciudadano con derechos, sino una estatua que debe aguantar todo. La clave está en que la metáfora deshumaniza. Te quita la condición de trabajador con derechos y te coloca en una vitrina moral (apóstol, héroe, madre, mártir, bohemio) donde no puedes reclamar nada sin parecer “egoísta” o “indigno” de ese rol. Entonces: ¿cambiaría todo si, en lugar de apóstol, lo reconocemos como un trabajador con derechos?
Por eso no podemos seguir con el mismo cuento barato. Basta de flores marchitas, diplomas de cartón y discursos vacíos. No se necesita aplausos huecos, sino presupuestos serios, políticas decentes y un compromiso de verdad para dignificar la docencia. Porque un profesor bien pagado, respetado y protegido no es un lujo ni un favor: es la condición mínima para que un país sueñe con ser libre. Y hasta que no rompamos el engaño del “profesor-apóstol”, les seguiremos dando vueltas en la misma rueda de la miseria.
Este drama no es exclusivo de los profesores: es el espejo de un país con trabajadores que se acostumbran a vivir de rodillas. Cada vez que toleramos que al profesor se le glorifique como mártir y se le pague como esclavo, estamos sembrando resignación y cosechando mediocridad. Si seguimos aplaudiendo el sacrificio en lugar de exigir justicia, lograremos generaciones enteras de profesores cansados y humillados. Y un pueblo educado por esclavos disfrazados de apóstoles jamás podrá ser un pueblo libre.








