«La libertad, subiendo por donde otros bajan»

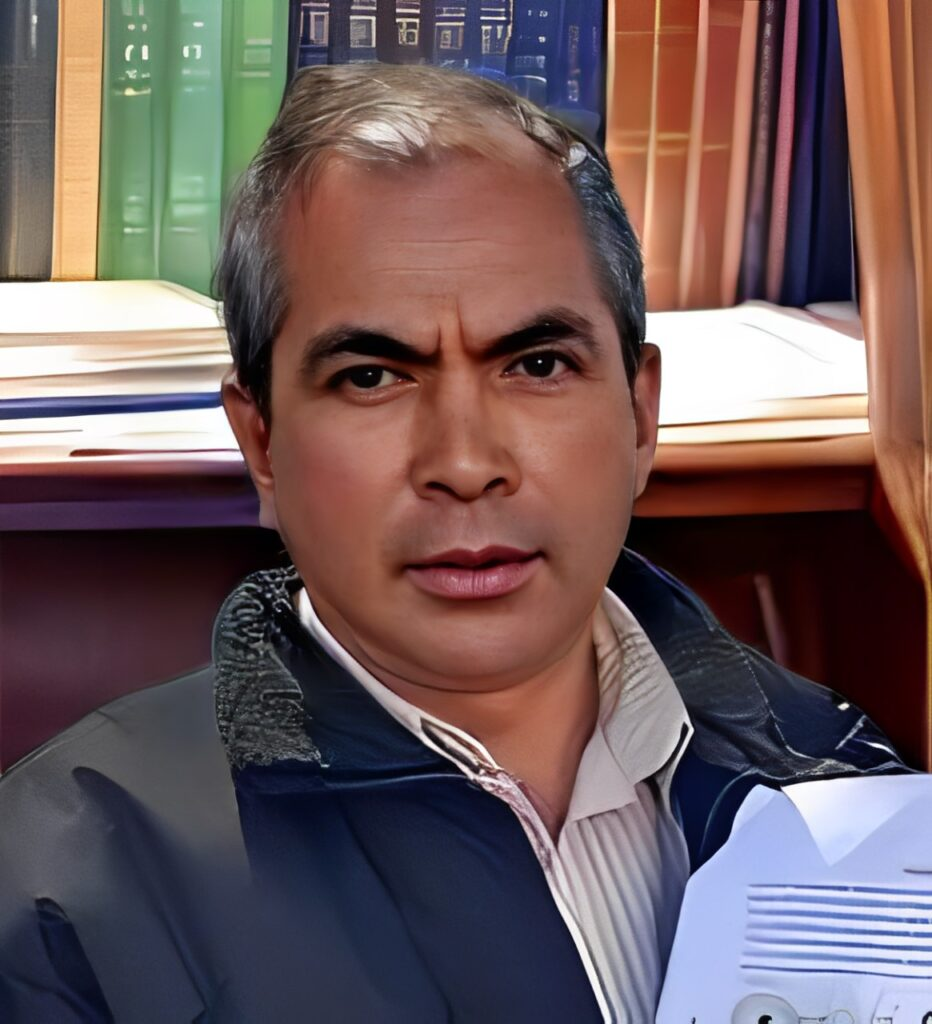
Pasa cada vez que uno lleva a un sobrino, un hijo o un ahijado al parque. Uno se toma el trabajo de encontrar el mejor resbaladero, se alegra al ver las escaleras seguras, los barandales firmes, el tobogán brillante como nuevo… y el niño, con toda la cara llena de tierra y una sonrisa de hereje, decide subir por el tobogán. No por las escaleras. Sube por donde no es. Por donde “no se debe”.
Uno se indigna un poco, claro. “¡Baja! ¡Eso no se hace! ¡Te vas a caer!” Pero si uno se toma un segundo antes de soltar la bronca pedagógica y observa con calma, hay algo fascinante en ese acto: el niño no está desobedeciendo por molestar. Está probando. Está jugando. Está filosofando con el cuerpo, aunque no lo sepa.
Subir por el tobogán es, para el niño, algo más que una travesura: es una declaración de principios. En lugar de aceptar el uso “correcto” del objeto (subes por la escalera, bajas por el tobogán), el niño reinventa el juego. Rompe la linealidad. Le da la vuelta al mundo. Lo ve desde otro ángulo. En otras palabras: se atreve a preguntar ¿por qué no?
Y eso, aunque no lo parezca— es profundamente filosófico. El propio Immanuel Kant decía que la ilustración comienza cuando el ser humano se atreve a pensar por sí mismo, cuando deja de obedecer “como un niño” las reglas impuestas desde fuera. Pero, curiosamente, son los niños los que más genuinamente se atreven a desobedecer con imaginación. No por capricho, sino por impulso creativo. Kant se equivocó: los niños no son obedientes por naturaleza. Son pequeños rebeldes racionales que todavía no han sido domesticados del todo.
Subir por el tobogán es, en el fondo, una forma de apropiarse del mundo. De transformar un objeto funcional en una experiencia lúdica. Las escaleras son seguras, sí. Pero también son aburridas. Son el camino recto, previsible, diseñado por adultos que ya se olvidaron de cómo se juega. El tobogán, en cambio, es una mini cordillera, un Everest resbaloso. Subir por ahí requiere estrategia, fuerza, ingenio. No hay dos ascensos iguales.
Y claro, es peligroso. Como toda exploración. Pero también es necesario. No se trata solo de “usar bien” los espacios. Se trata de reinventarlos. De dejar la marca. De decir: “yo pasé por aquí, pero a mi manera”. Tal vez por eso los parques deberían tener un cartel que diga: “Subir por el tobogán está permitido, pero bajo su propio riesgo y con toda la imaginación posible”.
En estos tiempos en que todo está reglamentado, que todo tiene un manual, que todo tiene un protocolo, ver a un niño trepar por donde no se debe es un recordatorio incómodo pero valioso: la libertad empieza con un pequeño acto de desobediencia creativa. Y quizá, si alguna vez queremos cambiar algo más allá del parque, deberíamos aprender de ellos.
Quién sabe. Tal vez el mundo necesite menos escaleras seguras… y más toboganes conquistados al revés.











